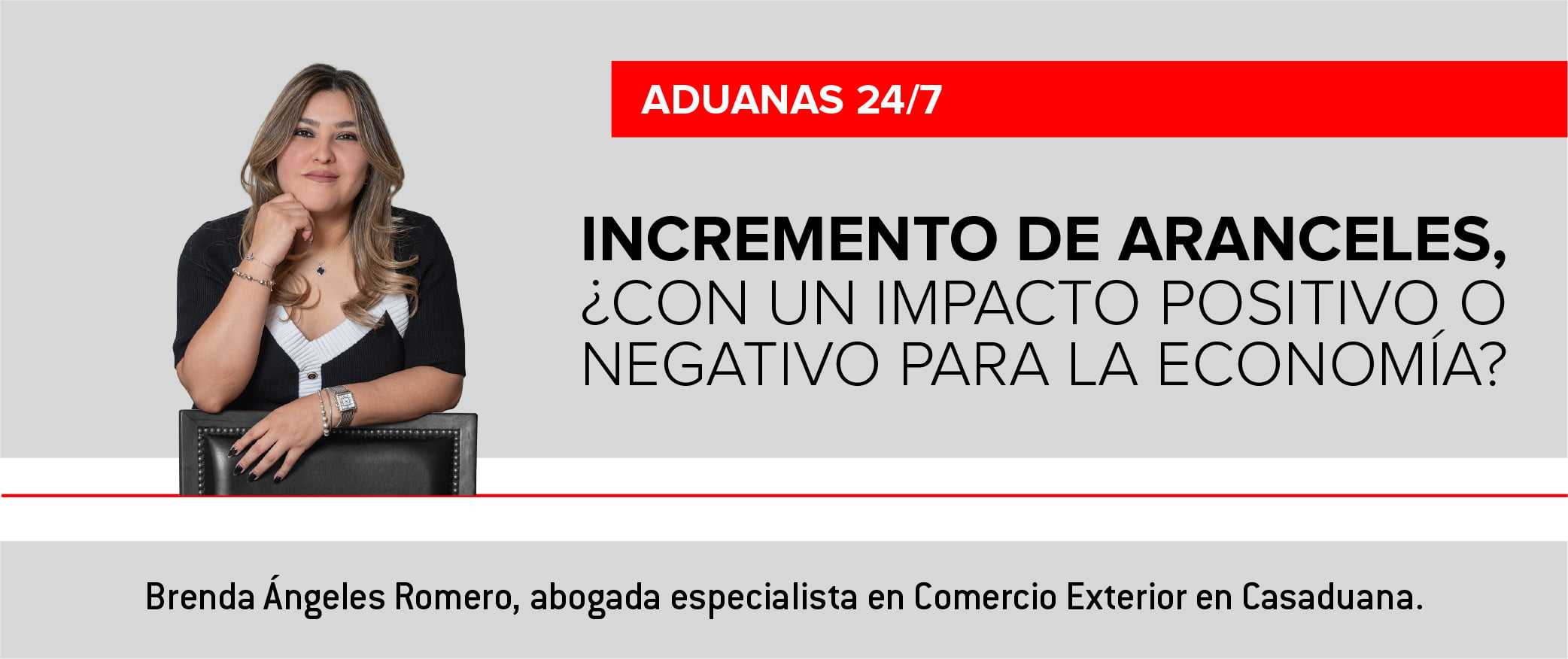Martín aprieta su estómago con ambas manos, con fuerza. Siente el ardor que parece que también saldrá por sus ojos. Se retuerce y, como puede, deja su asiento de conductor para enconcharse en el colchón del camarote. A tientas, adivina dónde están las pastillas para el dolor. Las encuentra.
Traga dos, pues la desesperación ya no le dio para buscar agua. Intenta pensar en otra cosa y casi lo logra. El dolor aumenta y no le queda más remedio que vomitar dentro de una bolsa de plástico que, por suerte, tenía a la mano. Se le vacía el estómago y también casi la vida. Por fin toma el teléfono y llama a un colega que recién lo dejó ahí esperando, en el patio de la empresa.
En menos de treinta segundos, el compañero llega y se espanta al ver su cara, transformada por el dolor. Ni siquiera dice algo y se vuelve para traer al servicio médico. Entre tres compañeros lo bajan del camión y lo llevan al pequeño consultorio que abrieron apenas hace dos años, para atender cualquier incidencia menor, aunque ésta es más bien un caso de urgencias.
Seis horas después despierta en la cama de un hospital, pues su cuerpo no soportó más y quedó inconsciente. El mismo compañero lo llevó en su coche y después llamó a su familia. Su esposa llegó casi al mismo tiempo, en espera del diagnóstico del doctor.
Es una úlcera que lleva comiendo gratis más de un mes, les dice el médico. Está muy avanzada y hay que operar. Tal vez pueda recuperarse, pero necesita muchos cuidados y cambiar todos sus hábitos, sobre todo los alimenticios.
Solo, en ese cuarto blanquísimo, Martín piensa que está muy cerca de cumplir su sueño. Hace siete años se hizo trailero porque ganaría hasta cuatro o cinco veces más de lo que ganaba como auxiliar de oficina. Y aunque en ese momento lo hizo para juntar dinero y comprarse un vehículo nuevo, más bien lo usó para ir pagando su casa y darle una mejor vida a su familia.
También ahorraba para ese sueño. Quería pagarlo de contado. Las rutas largas pagaban bien, y si minimizaba las paradas y maximizaba las horas, el dinero se amontonaría, pensó desde el principio.
Martín se convirtió en un fantasma del asfalto. Su vida se midió en litros de café amargo, en la vibración constante del motor bajo su asiento y en los dígitos ascendentes de su cuenta bancaria.
Los primeros años fueron una euforia de ganancias y velocidad. Se compró botas de piel, una buena chamarra, y su familia dejó de preocuparse por las cuentas. No se dio cuenta, pues el deterioro no llegó de golpe, sino con la lentitud de una subida interminable.
Primero fue la espalda, que protestaba con un dolor sordo y perpetuo, resultado de más de doce horas diarias de estar clavado en el asiento. Luego, el estómago. En lugar de comer frijoles recién hechos, elegía la garnachas, por prácticas y baratas, pero diario.
Una cena normal era siempre papas fritas y una Coca-Cola tibia para contrarrestar el ardor. Su cuerpo, antes robusto, se fue ensanchando por la cintura, una hinchazón dura y permanente.
Cuando escuchó que el médico le dijo que tenía obesidad de grado dos, presión arterial por los cielos y riesgo de infarto inminente, pensó que tal vez la úlcera sería lo de menos, pero era una parte de un todo.
A los 40 años tenía dinero, pero ya no tenía buena salud. ¿Valía la pena castigar así su cuerpo por un coche? La respuesta era obvia, pero antes no lo sabía. Su trabajo pagaba bien, pero exigía mucho, y en gran medida él podía administrar mejor su tiempo, sus recursos y, por supuesto, su cuerpo.
Te recomendamos: ¡Tenemos que buscar la forma de hacer ejercicio; no todo es manejar!
Sabía que no tenía opción, así que tomó la determinación. El cambio fue lento, menos dramático que el deterioro. El dolor de espalda seguía ahí, pero se hizo manejable. La hinchazón corporal disminuyó gradualmente. Lo más importante: el pánico en su pecho no regresó.
Una mañana, al ver su reflejo en el espejo retrovisor, notó que sus ojos ya no estaban turbios. Había algo de brillo. Encendió el motor, ajustó su asiento y tomó la carretera.
Martín seguía siendo un fantasma del asfalto, pero ahora era un fantasma que se detenía para respirar profundamente, que se hidrataba con agua simple y que entendía que la verdadera carga, la más valiosa, era el hombre sentado detrás del volante. La ruta era la misma, pero el destino, por fin, era la vida, y así siguió, al igual que nosotros, Al Lado del Camino.
Te invitamos a escuchar el episodio más reciente de nuestro podcast Ruta TyT: