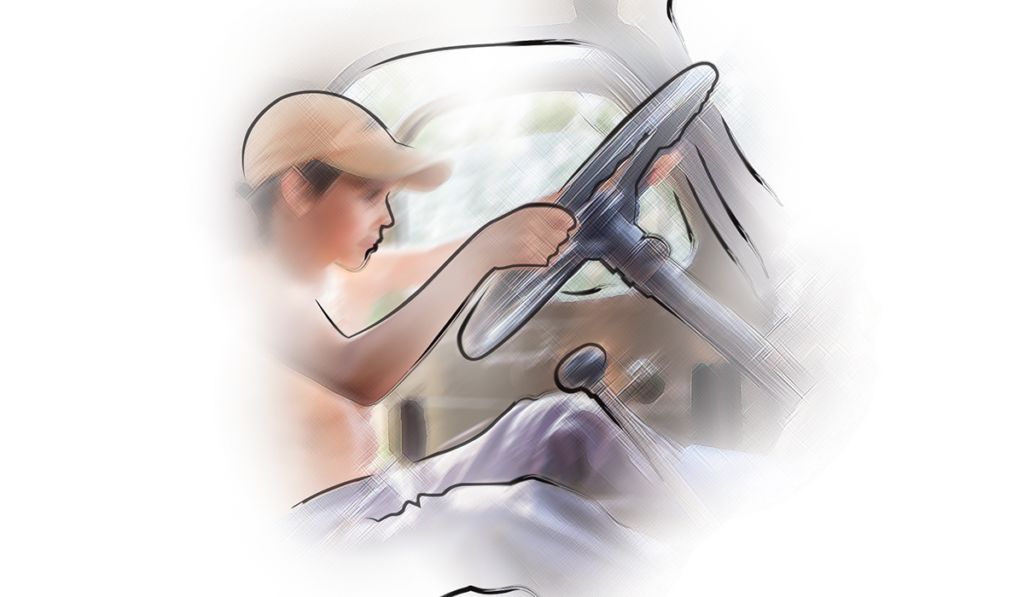Cuántos sueños caben en la carretera. Cuántas historias. Cuánto de lo que somos nace y muere todos los días. Hasta dónde nos alcanza la 57. Cómo se retoma el camino. Por qué, para qué. Qué nos mueve a continuar. De dónde se agarran las fuerzas para levantarse y seguir tragando aire. Esta historia no debió suceder.
Don Armando Aguilar había dormido toda la tarde. Nunca tomó el volante cansado. Esa noche no sería la excepción. Debía cargar su camión entrada la madrugada y llevar agua embotellada de la Ciudad de México a Querétaro. Cenó algo ligero, se dio un baño y todo listo. Un viaje más.
Meses atrás, el cuarto de sus seis hijos, Miguel Alejandro, había cumplido 17 años. Desde antes de aprender a caminar, aquel niño ya quería ser trailero como su papá.
“No, mijo, nosotros no somos traileros, somos operadores. Hay una gran diferencia, mira: los traileros o choferes nomás saben mover un camión; los operadores, en cambio, lo revisamos antes y después de cada viaje, descansamos nuestras horas, no nos metemos cochinadas y cuidamos a todos los que andan en la carretera, pues podrían ser ustedes o cualquiera que sale en su coche o anda caminando. La diferencia está en hacer bien las cosas, como se debe. Y no te preocupes, que de enseñarte como debe ser, yo me voy encargo, ya verás”.
El trato era que nomás cumpliera 17, lo llevaría con él a cuantos viajes fuera posible para que aprendiera de la mejor forma, con el ejemplo. Ya cuando cumpliera 18 lo llevaría a sacar su licencia y le ayudaría a conseguir un buen trabajo. Ya desde antes su hijo lo había acompañado en algunos viajes y ahora solo faltaba cumplir lo pactado.
Aquella noche, padre e hijo salieron de su casa en Lago de Guadalupe, en el Estado de México. Llegaron a tiempo a Cuautitlán para cargar la unidad. El frío de la madrugada arreciaba sobre las manos de quienes depositaban los empaques de agua embotellada en el remolque del tracto. Listo. Al operador de esta historia le emocionaba llevar al mejor 10-12 que le había tocado.
Pasaban las dos de la mañana cuando ya habían cruzado la caseta de Tepotzotlán. La oscuridad del camino puede ser más clara que la mañana. Los secretos de la carretera pueden estar aguardando la mejor lección de vida. Hay que saber manejar en cualquier condición. Hay que ponerse abusado para no quedarse dormido, por si se atraviesa una vaca o, incluso, si hay otro carro detenido.
En éste y en los viajes anteriores, don Armando le había explicado la quintaesencia del oficio. El arte del volante. Las implicaciones del camino. Habían terminado de subir La Cañada cuando por el retrovisor vio las luces de un coche demasiado pegado atrás del camión. Venía en el carril derecho y sin problema podía rebasar, pero no lo hacía. Incluso bajó la velocidad, pero nada.
De pronto, los faros de ese auto se apagaron. La madrugada era tan densa que no se veía más que la sombra de la noche. El conductor de este tractocamión quiso averiguar si su escolta se había frenado o ya no estaba. Echó el cuerpo hacia delante para asomarse por encima del cofre o pegado a su lado…
Entonces sonó la explosión que lo dejó sordo por un momento que parecía infinito. Con el crujido que le reventó los tímpanos sintió el brazo de su hijo apretando el suyo con una fuerza desmedida. Tanto, que perdió el control del volante y mientras intentaba entender qué pasaba y su brazo luchaba por liberarse y el camión zigzagueaba, solo tuvo tiempo de salirse del camino.
El tracto quedó ladeado, don Armando seguía sin saber qué había pasado; su hijo no lo soltaba, le dolía el hombro. Le hablaba, pero no respondía. “¡Alejandro, Alejandro, despierta!” Le daba unas palmadas en la cara para que reaccionara y pudieran salir de la unidad. Pensó que quizá se habría golpeado con el tirón de la maniobra o acaso se espantó por el estallido.
Hasta que llegó un agente de seguridad privada y los auxilió. “¡Ayúdale a mi hijo, yo ahorita salgo!” El momento fue inacabable. Paramédicos, luego federales, después nada. La nada.
Cuando relata esta historia, Armando Aguilar evoca el momento exacto en que se movió de su asiento para buscar el auto que los estaba siguiendo. Ese mismo segundo en el que una sola bala penetró su puerta, pasó quirúrgicamente entre su espalda y el respaldo del asiento e impactó en el corazón del muchacho. Ahí se detuvo el tiempo, se acabó la vida y se borró un sueño. Este aprendiz de operador ya no escribirá su propia historia en esta remota Autopista del Sur.